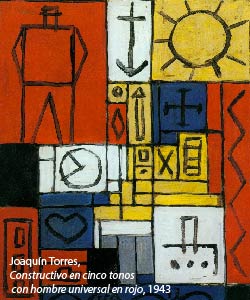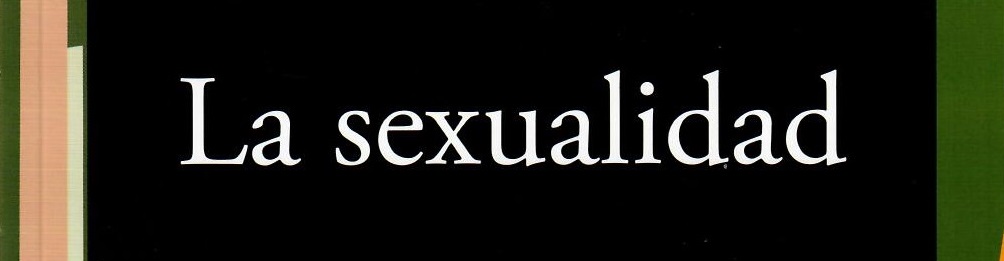¿Por qué repito lo que me hace daño? Relaciones tóxicas y compulsión a la repetición

Por Karina Rojas
Seguramente, en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado situaciones o relaciones a las que no podemos ponerles un alto y no entendemos por qué. Incluso hay ocasiones en las que, al mirar atrás, nos preguntamos cómo fue posible haber permanecido tanto tiempo en ciertos vínculos o haber tolerado cosas que hoy se nos harían impensables. Si dejamos el juicio a un lado, tal vez podamos abrir una puerta distinta: la consideración de que esa permanencia, esa repetición, no responde a una decisión irracional ni a una falta de carácter, sino a una lógica más profunda e inconsciente. Sigmund Freud nombró esta tendencia como compulsión de repetición . Este concepto nos muestra que no todo lo que hacemos obedece a la búsqueda de placer. También hay algo en nosotros que nos lleva, de manera silenciosa y reiterada, a reproducir lo doloroso, lo traumático y lo displacentero.
Desde una mirada psicoanalítica, intentaré reflexionar por qué se repiten las relaciones tóxicas, cómo estas repeticiones suelen tener raíces que se remontan a la infancia y qué sentido puede tener repetir, una y otra vez, aquello que nos fracturó. No se trata de justificar el sufrimiento, sino de preguntarnos qué hay detrás de esa repetición, qué busca y qué nos quiere decir
En Más allá del principio de placer (1920), Freud plantea que no todo en la vida psíquica está orientado al bienestar. Observa que algunas personas parecen quedar atrapadas en dinámicas repetitivas que las dañan, como si algo en ellas insistiera en volver a transitar el mismo camino, pese a conocer sus consecuencias. Para explicar esto, introduce dos fuerzas fundamentales que coexisten en la vida psíquica: Eros, la pulsión de vida, que impulsa a construir, vincularse, amar; y Thanatos, la pulsión de muerte, que tiende a deshacer, a destruir y a repetir. La compulsión de repetición aparece aquí como una manifestación de esta segunda fuerza, que opera al margen de la conciencia y muchas veces en contra de los intereses del yo.
Uno de los ejemplos más conocidos que Freud utiliza para ilustrar esta idea es el del fort-da, un juego observado en un niño pequeño —posiblemente su nieto— que arrojaba un carretel atado a un hilo y luego lo recuperaba. Acompañaba este acto con las palabras “fort” (se fue) y “da” (aquí está). Lo que este niño simbolizaba en el juego era la experiencia de la partida y el regreso de su madre. No obstante, lo significativo no está sólo en lo que representa, sino en el modo en que lo representa: durante el juego, él es quien hace desaparecer el objeto y quien decide cuándo vuelve. Es decir, reproduce una vivencia dolorosa, pero esta vez desde un lugar activo, con cierto dominio simbólico. Así, se puede entender que la repetición, aunque sea de algo penoso, puede tener una función estructurante, una forma primitiva de tramitar lo insoportable.
En la vida adulta, esta misma lógica se reconfigura. Ya no se trata de carreteles ni de juegos simbólicos, sino de relaciones, elecciones y reacciones afectivas que se reiteran. Se hace presente en vínculos en los que una persona se aleja y vuelve cíclicamente, donde se tolera el rechazo como forma de vínculo o donde se recrean escenas similares con diferentes protagonistas. Lo importante es advertir que esa persona no busca sufrir de manera consciente, pero sí hay un intento inconsciente de reparar algo que no se pudo elaborar, con la esperanza de que, esta vez, el final sea distinto. Sin embargo, la paradoja es que, al repetirse desde el mismo lugar, el desenlace suele ser el mismo.
Esta idea no aparece únicamente en Más allá del principio de placer. En Recordar, repetir y reelaborar (1914), Freud ya advertía que muchas personas, al iniciar un proceso terapéutico, no recuerdan lo que vivieron, sino que lo repiten. Lo traen al presente bajo la forma de un acto, un síntoma o un vínculo. La repetición, en ese sentido, es el modo en que lo inconsciente insiste, buscando ser simbolizado. Lo que no puede ser dicho, se actúa.
En Inhibición, síntoma y angustia (1926), Freud vincula esta repetición con la angustia: a veces se repite para no tocar de lleno lo traumático, para evitar el dolor de enfrentarse directamente con aquello que no se pudo procesar. La repetición, entonces, aparece como una defensa, una forma de mantener el trauma en movimiento sin enfrentarlo del todo. Finalmente, en El yo y el ello (1923), propone un giro más radical: la repetición también puede tener su origen en la culpa inconsciente. El superyó, esa instancia que regula, sanciona y a veces castiga, puede empujar al sujeto a fracasar, a mantenerse en relaciones destructivas o a buscar castigos encubiertos como forma de expiar culpas que ni siquiera se reconocen. Alguien que vivió violencia o abandono emocional puede llegar a convencerse, sin saberlo, de que merece ser rechazado, y entonces buscar, sin proponérselo, relaciones en las que eso se repita.
Por supuesto, Freud no fue el único en teorizar sobre este tema. Jacques Lacan (1966) retomó la compulsión de repetición a partir de la estructura del lenguaje, y señaló que se repite aquello que no pudo ser simbolizado, lo que no encontró palabras. Jessica Benjamin (1990), desde una mirada relacional y feminista, mostró cómo, muchas veces, en los vínculos tóxicos, se busca el reconocimiento de aquel que no lo dio en su momento. Stephen Grosz (2013), a través de relatos clínicos breves y precisos, narra que las personas repiten escenas del pasado con la esperanza silenciosa de que esta vez algo cambie, de que esta vez sea distinto.
Entonces, ¿por qué repetimos lo que nos hace daño? Tal vez porque no es un error ni una debilidad. Tal vez es una señal o una forma que tiene el inconsciente de insistir con aquello que no pudo ser nombrado. Repetimos no porque no aprendimos, sino porque hay algo que sigue sin resolverse. Sólo cuando entendemos el origen de esa repetición —cuando logramos mirar de frente lo que dolió—, dejamos de buscar amor donde sólo hubo ausencia. Porque sanar no es olvidar. Sanar es dejar de actuar la herida, una y otra vez.
Referencias:
Benjamin, J. (1990). Los lazos del amor. Psicoanálisis, feminismo y el problema del reconocimiento. Paidós.
Freud, S. (1914). Recordar, repetir y reelaborar. Obras completas, Tomo XII. Amorrortu Editores.
Freud, S. (1920). Más allá del principio de placer. Obras completas, Tomo XVIII. Amorrortu Editores.
Freud, S. (1923). El yo y el ello. Obras completas, Tomo XIX. Amorrortu Editores.
Freud, S. (1926). Inhibición, síntoma y angustia. Obras completas, Tomo XX. Amorrortu Editores.
Grosz, S. (2013). The Examined Life: How We Lose and Find Ourselves. Vintage
Lacan, J. (1966). Escritos I. Siglo XXI Editores.