El masoquismo a la luz de la pulsión de muerte
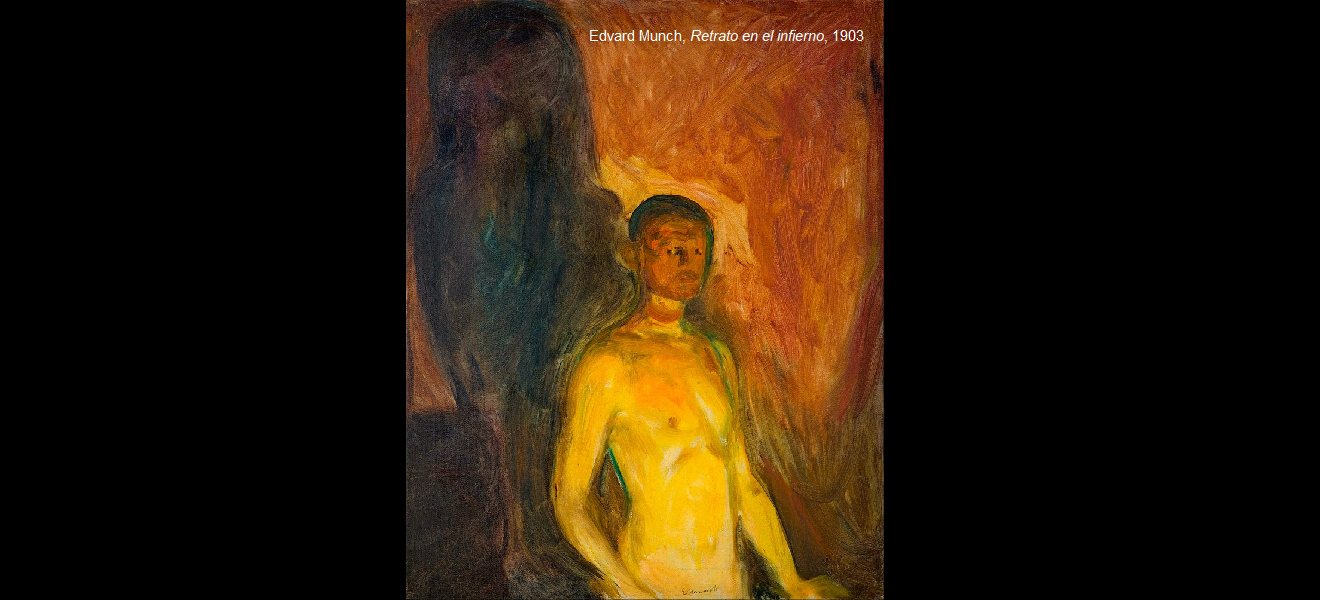
Por Guillermo Nieto Delgadillo
Una de las respuestas que más da la gente cuando se le pregunta: “¿A qué vinimos al mundo?” es tan corta que uno pensaría que hacerlo es igual de simple: “A ser felices”. Sin embargo, y más allá de la postura personal de cada uno respecto a la respuesta o de la epistemología desde la que se aborde la felicidad, queda claro que ser feliz y evitar el sufrimiento son cuestiones que, para la mayoría de la gente, son inalcanzables, y no sólo por circunstancias externas.
Todos hemos conocido o escuchado de gente a la que la desdicha se les aparece en cualquier acción que emprenden o que repiten patrones de conducta autodestructivos, a pesar de ser conscientes de ellos. Incluso su sexualidad se ve permeada por esta necesidad de sufrimiento mediante prácticas en las que, en ocasiones, uno es el que agrede, y en otras, se es el receptor de la violencia, pero el dolor se vuelve imprescindible para alcanzar el orgasmo.
A primera vista, parecería que los ejemplos recién dados no se relacionan en absoluto; mientras uno habla sobre situaciones de la vida cotidiana, el otro se refiere a la vida sexual. ¿Es lícito hacer esta clase de comparaciones? ¿Cuál es el punto de convergencia entre las situaciones mencionadas arriba?
La teoría freudiana y el concepto de masoquismo nos son especialmente útiles para describir todas estas conductas y motivaciones en las que el dolor o el sufrimiento se vuelven necesarios para alcanzar el placer. En 1905, dentro de Tres ensayos de teoría sexual, Sigmund Freud describió la perversión como cualquier cambio en la meta u objeto de la pulsión que fuera distinto al coito con fines reproductivos. En este sentido, el masoquismo “abarca todas las actitudes pasivas hacia la vida y el objeto sexual, de las cuales la más extrema es el condicionamiento de la satisfacción al hecho de padecer un dolor físico o anímico infligido por el objeto sexual” (Freud, 1905/2008a, p. 144).
Notemos que, desde un inicio, Freud distingue el dolor físico del anímico, siendo coherente con la afirmación sobre el apuntalamiento de las pulsiones sexuales en las pulsiones de autoconservación, y enfatizando, al mismo tiempo, uno de sus más grandes descubrimientos (relevante, en este caso, para la comparación entre los ejemplos mencionados en el primer párrafo): la sexualidad en el ser humano es psicosexualidad; la sexualidad permea en todos los ámbitos y sentimientos de nuestra vida mental, no se limita a la actividad física.
Tenemos ya el primer elemento para justificar la introducción de dos ejemplos que parecen tan distintos como el agua y el aceite. En el artículo recién citado, Freud describe el masoquismo fenoménicamente, sin profundizar más en las motivaciones y origen del mismo, ya que, en la época en la que fueron publicados los Tres ensayos sobre teoría sexual, la perversión era considerada como el negativo de la neurosis, en el sentido de que el perverso actuaba lo que el neurótico pensaba. Mientras el neurótico creaba síntomas debido a la represión, el perverso llevaba al acto sus deseos sexuales.
Dicha perspectiva se fue modificando con el tiempo. En 1918 se publicó el caso clínico conocido como El hombre de los lobos y en 1919, el importante artículo “Pegan a un niño”, en el que Freud estudió el tema del masoquismo, asociándolo a una fantasía central y, por lo tanto, a la estructura de carácter total de la persona. La neurosis y la perversión ya no eran incompatibles.
Pasaría un año más para que Freud, después de la Primera Guerra Mundial, con base en la observación clínica de fenómenos como la compulsión a la repetición, la reacción terapéutica negativa y la melancolía, propusiera una teoría pulsional que le permitiera dar luz sobre este enigmático pero universal hecho.
En Más allá del principio de placer, publicado en 1920, introdujo uno de sus conceptos más importantes y, a su vez, más controvertidos: la pulsión de muerte entraba en escena para describir la tendencia innata del ser humano a regresar a un estado inerte. Por veinticinco años, el principio del placer rigió, en gran parte, la teoría freudiana, pero resultaba que, independientemente de la búsqueda de gratificación y felicidad mencionadas en un inicio, los seres humanos tenemos la capacidad de destrucción y, sobre todo, de autodestrucción. Las pulsiones de vida y de muerte se encuentran en una interacción y mezcla constantes desde el nacimiento, dando lugar a un amplio rango de conductas y motivaciones inconscientes que rigen nuestro comportamiento. El masoquismo podría ser, por fin, explicado a la luz del nuevo descubrimiento.
Hasta la publicación de Más allá del principio de placer, el masoquismo era concebido como algo secundario al sadismo; de alguna forma, el placer sádico se volvía contra la propia persona y se convertía en el fenómeno que estamos describiendo. En 1924, con la publicación de El problema económico del masoquismo, Freud de nuevo dio un giro, adjudicándole un lugar primario derivado de la acción innata de la pulsión de muerte.
Llevando un paso más lejos sus descubrimientos, hizo una clasificación final del masoquismo, que incluye dos tipos explícitamente sexuales conocidos como masoquismo erógeno y masoquismo femenino, así como un tercer tipo de masoquismo que, en apariencia, ha perdido el lazo con la sexualidad, pero que, en realidad, tiene su base en el complejo de Edipo: el masoquismo moral.
La desdicha constante de las personas que todo el tiempo parecen buscar un castigo, muchas veces adjudicado al destino, quedaba al fin explicada por esta clase de masoquismo, muy peligroso por ser resultado de una alianza entre un yo que busca la punición y un superyó que la otorga de manera constante; el placer en el sufrimiento interviene en todas las áreas de la vida.
En el tratamiento psicoanalítico debemos poner especial atención a los aspectos autodestructivos de la mente humana, no dejándolos pasar de lado, pero, sobre todo, haciendo conscientes a nuestros pacientes, mediante la interpretación, de que llegan a tratamiento por un sufrimiento constante que no saben de dónde viene, pero que parece repetirse todo el tiempo en sus relaciones de pareja, trabajo y en la vida en general.
Referencias:
Freud, S. (2008a). Tres ensayos de teoría sexual. Obras completas (vol. 7). Amorrortu editores. (Obra original publicada en 1905).
—. (2008b). Introducción del narcisismo. Obras completas (vol. 14). Amorrortu editores. (Obra original publicada en 1914).
—. (2008c). Pulsiones y destinos de pulsión. Obras completas (vol. 14). Amorrortu editores. (Obra original publicada en 1915).
—. (2008d). De la historia de una neurosis infantil (El hombre de los lobos). Obras completas (vol. 17). Amorrortu editores. (Obra original publicada en 1918).
—. (2008e). Pegan a un niño. Obras completas (vol. 17). Amorrortu editores. (Obra original publicada en 1919).
—. (2008f). Más allá del principio de placer. Obras completas (vol. 18). Amorrortu editores. (Obra original publicada en 1920).
—. (2008g). El problema económico del masoquismo. Obras completas (vol. 19). Amorrortu editores. (Obra original publicada en 1924).


