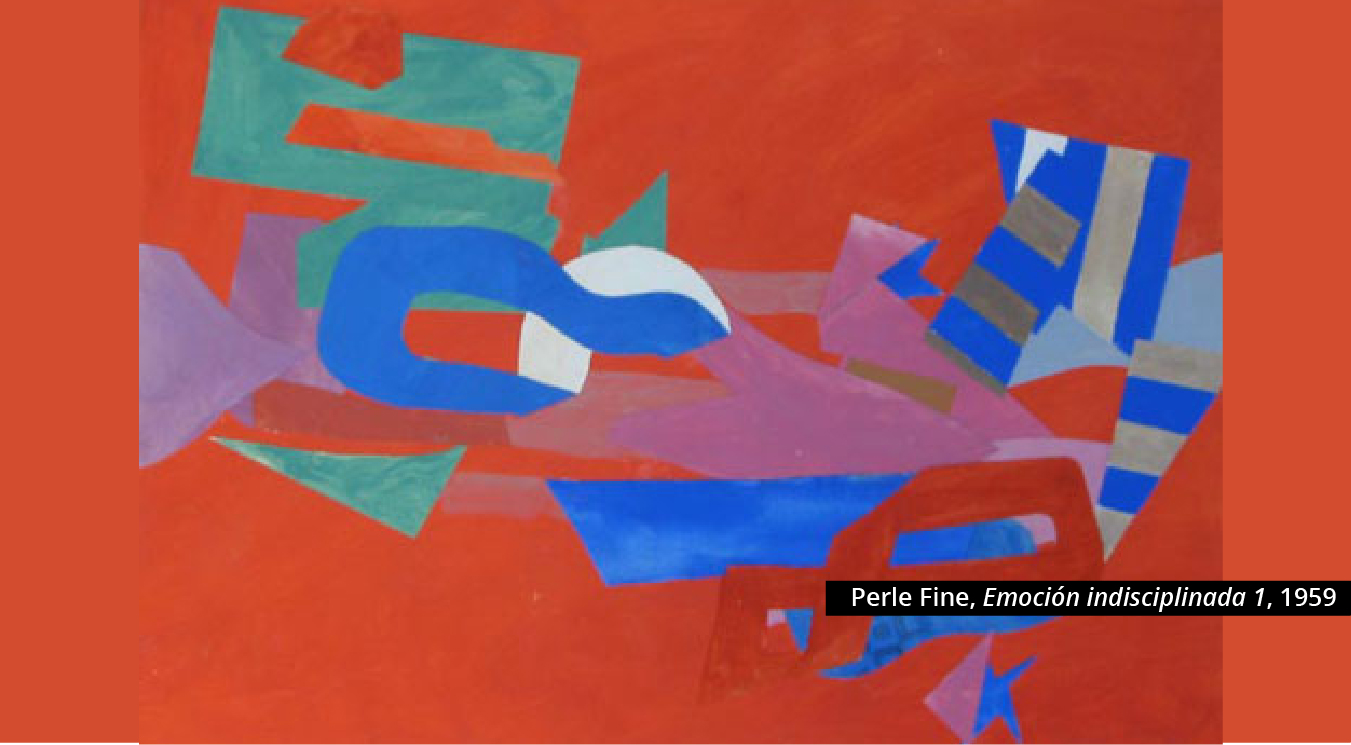Transiciones a la vida adulta: dinámicas psicoanalíticas en la adolescencia moderna
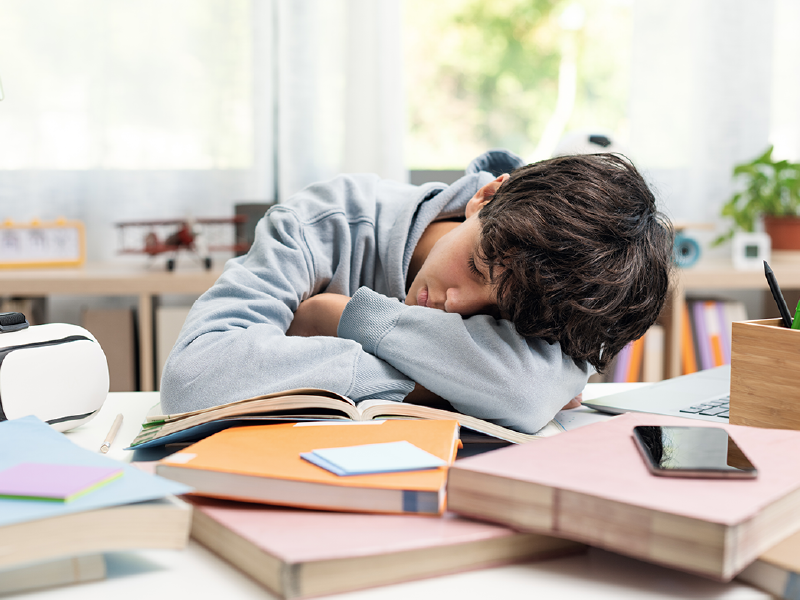
Por Magaly Vázquez
Si pensamos en lo que significa ser adulto, pueden venir muchas ideas a nuestra mente. Comúnmente, solemos relacionarlo con ciertos aspectos o logros concretos, externos y tangibles, como la edad, el desarrollo biológico, trabajar y tener independencia económica, casarse o vivir en pareja, y tener hijos. Si bien todo lo mencionado anteriormente es parte de ser un adulto, desde la perspectiva psicoanalítica, la madurez genuina estaría dada por aspectos internos y psíquicos.
Evolutivamente, para llegar a la adultez, primero atravesamos por la infancia y después por la adolescencia, cuya terminación implicaría la entrada a la madurez. Muchos autores han descrito los aspectos psíquicos ligados a la adultez. Donald Meltzer (1973), psicoanalista postkleiniano, piensa que tendría que ver con pasar de lo esquizoparanoide (infancia y adolescencia), donde predomina el narcisismo y los mecanismos tempranos como la escisión, la identificación proyectiva y las ansiedades persecutorias, a lo depresivo, que incluye una relación más integrada de uno mismo y los otros. Esto apunta hacia ansiedades más depresivas y, como resultado, mecanismos como la reparación, la gratitud o la identificación introyectiva.
Todo esto llevaría a una mayor responsabilidad psíquica, tolerancia, esfuerzo y creatividad en las diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, en lugar de culpar a los otros por lo que nos sucede, como cuando se es niño o adolescente, ahora hay una mayor capacidad para reconocer la propia participación en la vida y, por lo tanto, para tolerar y elaborar las emociones dolorosas, como los celos, la rivalidad y la envidia, en lugar de intentar deshacerse de ellas rápidamente.
Mientras que durante la infancia se idealiza a los padres, y en la adolescencia se les devalúa, la adultez implicaría reconocerlos como seres humanos con defectos y virtudes, que hicieron lo mejor que pudieron. Por lo tanto, se experimentan sentimientos de arrepentimiento y dolor, pero también de gratitud, la cual implicaría identificarse con lo mejor de sus capacidades y llevarlos dentro como figuras de inspiración. Así, uno puede progresar en la vida, nutrirse de experiencias y aprovecharlas.
En cuanto a otros vínculos, habría una mayor capacidad de cuidado, empatía y amor como resultado de la disminución del narcisismo. Por lo tanto, predomina la preocupación por el otro, la complementariedad y lo que Meltzer (1973) llama un “encuentro entre mentes”, y no sólo de cuerpos. La sexualidad se vive como un espacio privado que implica la unión de dos personas en búsqueda de un encuentro vital, misterioso, de trabajo, apoyo y crecimiento mutuo. El cuidado de los hijos o de un proyecto similar se toma con responsabilidad y compromiso. Asimismo, se puede aceptar la diferencia entre generaciones; son personas que aprecian su armonía interna y tienen menos dependencia hacia las gratificaciones externas.
Se respeta a los otros y los distintos puntos de vista, pues la actitud frente al mundo es de diferenciación y respeto, no de sometimiento como en la infancia, ni de rebelión como en la adolescencia. Significa también aceptar el paso del tiempo, vivirlo y tolerar que hay cosas que se pierden. Por otro lado, los propios logros se reconocen de forma más realista, hay mayor claridad en cuanto a intereses, el motor de la vida laboral es la pasión y no únicamente el dinero. Se comprende que el éxito es producto del trabajo, las renuncias y aprendizajes inherentes a la vida.
Es importante mencionar que Meltzer (1973) concibe la adultez como un estado mental, al igual que lo infantil, lo adolescente o incluso lo perverso. Esto quiere decir que su comprensión de la mente implica la coexistencia de varios funcionamientos psíquicos en una misma persona sin importar su edad, siendo uno de ellos el que predomina. Para este autor, el estado mental adulto es aspiracional, se roza a momentos y sostenerlo es sumamente difícil por el dolor que conlleva.
En la actualidad, nos encontramos frente al hecho de que cada vez parece más difícil reconocer estas características psíquicas antes descritas en “adultos” jóvenes. Observamos que la transición de la adolescencia a la adultez lleva más tiempo y, naturalmente, nos preguntamos la razón. Si bien, como ya se mencionó, alcanzar un estado de madurez mental es complicado, podemos pensar que hay circunstancias de otra índole que lo complejizan aún más. No podemos olvidar que el desarrollo psíquico del ser humano también está atravesado por el contexto sociocultural en el que se desenvuelve.
Es innegable que vivimos en una cultura que parece privilegiar un funcionamiento mental infantil y adolescente, que nos bombardea con el discurso de permanecer siempre jóvenes. Pareciera que envejecer ya no es una aspiración, sino un miedo; hay una idealización de la juventud, del narcisismo y la autosuficiencia. Observamos una dificultad para tolerar la espera, la frustración y la renuncia; mucho de lo que lleva tiempo se considera un desperdicio de éste. Lo valioso implica inmediatez y practicidad. Las relaciones se han vuelto superfluas, desechables, evaluadas en términos de lo que me ofrece o aporta el otro, pero no al revés. Asimismo, se busca evitar a toda costa el sufrimiento, sobre todo el psíquico, de ahí la popularidad de muchas terapias que ofrecen resultados mágicos y rápidos. La renuncia, el sacrificio y el esfuerzo ya no son los valores de la época, sino el materialismo y la productividad enfocados en la competencia monetaria con otros.
No obstante, y a pesar de lo descrito líneas arriba, desde el psicoanálisis pensamos lo social y lo cultural como factores que participan en los fenómenos psíquicos, pero que no son determinantes. Es decir, la dificultad de un sujeto para acceder a un estado de madurez psíquica sería comprendida centralmente desde sus conflictos internos.
Referencias:
Meltzer, D. (1973). Los estados sexuales de la mente. Kargieman.