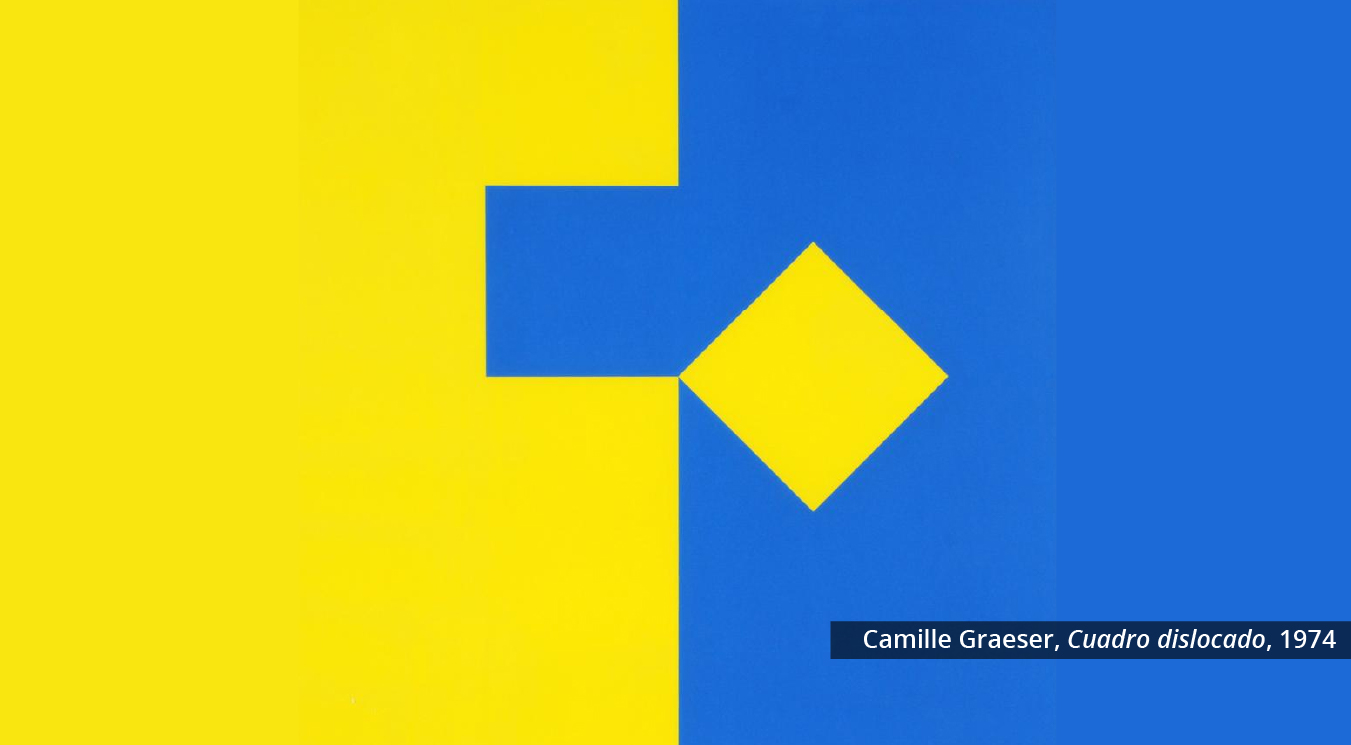Música y cuerpo: resonancias inconscientes del sonido

Por Elba Gutiérrez
La palabra resonancia puede definirse desde distintos ámbitos; de acuerdo con la RAE, podemos entenderla en la física como el fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un sistema mecánico o eléctrico con la frecuencia de una excitación externa, y en la música, como el sonido elemental de los que acompañan al principal en una nota y comunican un timbre particular a cada voz o instrumento (Real Academia Española).
Me gustaría entonces pensar en la resonancia como el sonido elemental que acompaña constantemente al principal (la persona) y comunica un timbre particular (lo inconsciente), que hacemos consciente (o no) en el momento en que coincide este sonido propio de un sistema (el inconsciente) con la frecuencia de una excitación externa percibida a través del cuerpo.
Pero entonces, ¿qué entendemos por cuerpo, por inconsciente y por música?
Cada uno de estos conceptos es extenso y ha ameritado vasta literatura para definirse. Para fines del presente, propongo entenderlos de la siguiente forma: el cuerpo como una estructura compleja y altamente organizada en sistemas orgánicos (Villa-Forte, 2024) cuyo funcionamiento permite la manifestación viva de la identidad (Escobar y Block, 2024) y la experimentación, a través de los sentidos, del mundo que nos rodea; el inconsciente como aquello que está compuesto de contenido reprimido (Laplanche y Pontalis, 2004)[1], como ideas latentes, deseos, fantasías, angustias, recuerdos y experiencias que no son accesibles a la mente consciente; y la [2] como un lenguaje que combina armonía, melodía, notas, ritmos y silencios (Calderón et al., 2018).
Me gustaría recordar la escena en Ratatouille (2007), la película de Pixar en la que el crítico de comida Anton Ego prueba el platillo homónimo al título de la película y es instantáneamente transportado a un recuerdo: su madre preparando ese mismo platillo después de haberse caído de la bicicleta. Es casi inmediato el cambio que se produce en el ánimo del personaje, y es debido a esto: la resonancia que una excitación externa causó en su inconsciente.
Si equiparamos esta imagen a la música podríamos pensar en Marta González Saldaña, una mujer, exbailarina de ballet, diagnosticada con Alzheimer que al escuchar la música de El lago de los cisnes parece volver a los escenarios al interpretar este ballet (Chan, 2020).
Natalia Lafourcade habla del momento en que comenzó a escuchar la música que a ella le gustaba, no la que sus padres, desde pequeña, ponían en casa ni la que sus amigos escuchaban en la escuela. Describe ser joven y recordar el momento en que compra sus primeros álbumes: “Escucho esto en mis audífonos, me gusta y no me importa si a los demás les gusta, me siento conectada a esta música por alguna razón, aún sin entender la letra de las canciones” (Richmond, 2024). Sobre esta anécdota, quisiera subrayar el sentirse conectada “por alguna razón”; es decir, no existe un entendimiento que pudiese ser explicado en primera instancia respecto a la razón por la que dicha música conecta con ella.
Cristóbal Barud (2025) escribe que “la música pareciera ser una de esas infinitas suturas que colocamos entre el afuera y el adentro para dar cuenta de un sinfín de afectos cuya enunciación es complicada” (“La música y los ritmos…”). Esto me lleva a pensar en Melanie Klein (2009), quien acuña el término memories in feeling, refiriéndose a aquellas sensaciones que no alcanzan el lenguaje, lo no pensado, es decir, ese “por alguna razón” que nos hace conectar con ciertos sonidos.
Manteniendo en mente lo anterior, me gustaría ahora pensar en Donald Meltzer (1984), quien propone que el lenguaje se mueve en distintos niveles: primero, en las “raíces profundas que son esencialmente musicales y funcionan originariamente para comunicar estados anímicos”; después, en el nivel lexicológico, formado sobre el cimiento del primero, que expresa y transmite la información sobre el mundo exterior; y, por último, en la función poética, que describe el mundo interior a través de la metáfora. Es decir, hay aspectos que preceden a la palabra y que establecen cimientos en los que se liga el cuerpo a la mente, por lo que la voz del analista podrá repercutir (o resonar) en la atmósfera del consultorio y por tanto en el inconsciente del paciente.
Si pensamos entonces en la música como cualquier sonido con melodía y ritmo, encontraremos sonidos, como la voz de mamá o las patitas de nuestras mascotas, que nos conmueven hasta el punto de no entender de manera consciente, pero sí de sentir a través del cuerpo y de experimentar de forma inconsciente. En más de una ocasión hemos escuchado que la música triste trae consuelo a aquellos que se sienten tristes. Esta es la resonancia.
Si tenemos suerte (y trabajamos en ello), dentro del consultorio podremos encontrar la resonancia necesaria que no sólo consuele aquello que sentimos, sino que traiga a la luz eso inconsciente que necesitamos observar.
Referencias:
Barud, C. (2025, 28 de marzo). La música y los ritmos del proceso psicoanalítico. Centro Eleia. https://www.centroeleia.edu.mx/blog/la-musica-y-los-ritmos-del-proceso-psicoanalitico/
Calderón, I., Ledezma Jiménez, Á., Quesada Jiménez, N., Valerio Bogarín, M., & Villalobos Ulate, M. (2018). Música y psicoanálisis, sonidos y silencios del cuerpo. Wímb lu, 13(2), 53–70. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6591537
Chan, N. (2020, 10 de noviembre). Ballerina with Alzheimer’s revisits Swan Lake. Being Patient. https://www.beingpatient.com/marta-gonzalez-saldana-prima-ballerina-alzheimers-swan-lake/
Escobar, E., & Block, D. (2024, 22 de febrero). Expresiones de la sexualidad. El cuerpo y la identidad. Centro ELEIA. https://www.centroeleia.edu.mx/blog/expresiones-de-la-sexualidad-el-cuerpo-y-la-identidad/
Klein, M. (2009). Envidia y gratitud y otros trabajos 1946-1963 (Obras completas, Vol. 3, cap. 10). Paidós.
Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (2004). Diccionario de psicoanálisis (D. Lagache, Dir., 6.ª reimp.). Editorial Paidós.
Meltzer, D. (1984). Temperatura y distancia de la interpretación. Revista Uruguaya de Psicoanálisis, 62, 5–16. https://publicaciones.apuruguay.org/index.php/rup/article/view/900/746
Real Academia Española. (s.f.). Resonancia. En Diccionario de la lengua española. https://www.rae.es/diccionario-estudiante/resonancia
Richmond, J. (2024, 19 de marzo). Natalia Lafourcade. YouTube. https://youtu.be/Po3q1HWrjJ4?si=Ci2IumPB9Kt9fFnC
Villa-Forte, A. (2024). Introducción al cuerpo humano. Manual MSD. https://www.msdmanuals.com/es/hogar/fundamentos/el-cuerpo-humano/introducci%C3%B3n-al-cuerpo-humano
[1] Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (2004). Diccionario de psicoanálisis (D. Lagache, Dir., 6.ª reimp.). Editorial Paidós.
[2] Calderón, I., Ledezma Jiménez, Á., Quesada Jiménez, N., Valerio Bogarín, M., & Villalobos Ulate, M. (2018). Música y psicoanálisis, sonidos y silencios del cuerpo. Wímb lu, 13(2), 53–70. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6591537