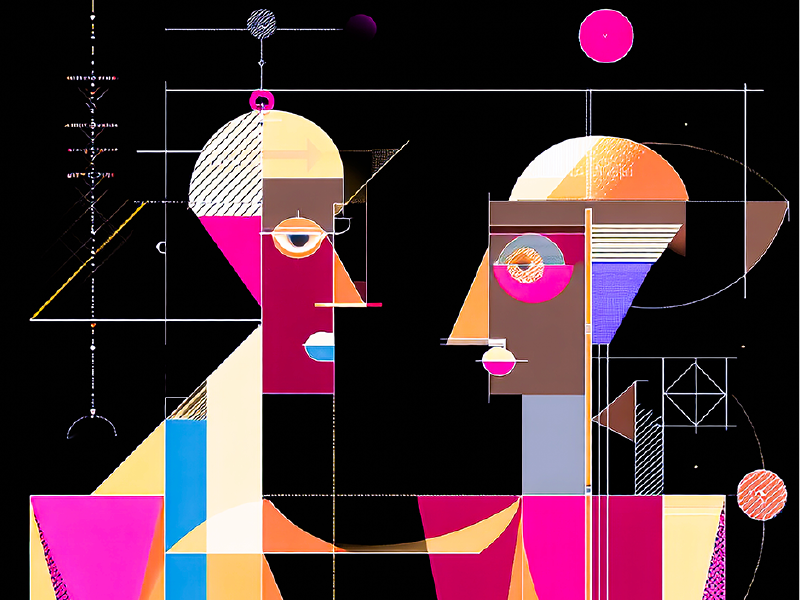La constitución subjetiva y el deseo del Otro: Reflexiones desde Lacan con implicaciones clínicas

Por Ana Wiener y Silvia Hernández Rodríguez
En el trabajo clínico con pacientes, una de las tareas centrales del analista consiste en identificar cómo se estructura el deseo y qué marcas inconscientes configuran la posición subjetiva de cada individuo. Desde esta perspectiva, los desarrollos de Jacques Lacan ofrecen herramientas teóricas valiosas para pensar la constitución del sujeto, anudando el campo del lenguaje, el deseo del Otro y las primeras relaciones parentales. Esta reflexión surge a partir del seminario de teoría lacaniana cursado durante el Doctorado en Clínica Psicoanalítica en Centro Eleia, espacio formativo que permitió articular estas nociones con la práctica clínica contemporánea.
Lacan sostiene que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esta afirmación, lejos de ser metafórica, implica que el sujeto está atravesado desde el inicio por una red significante que lo precede, lo nombra y lo moldea. Desde antes de nacer, el bebé es investido por el deseo de los padres o de quienes ocupan esas funciones: es hablado, soñado, fantaseado, y es en ese campo del Otro —del lenguaje, de la cultura, de la historia familiar— donde comienza a inscribirse su subjetividad. En la clínica, es posible escuchar en los relatos de los pacientes cómo ciertas frases, expectativas o mandatos transmitidos en la infancia se repiten como marcas que aún determinan sus conflictos actuales, revelando la permanencia del deseo del Otro en la organización de su mundo interno. Por ejemplo, una joven comenta que desde pequeña fue “la niña de los ojos de mi padre”, lo cual marca la mayoría de las posturas que toma, tanto profesionales como ideológicas, en pro de mantenerse acorde a dicho fantasma.
Uno de los aportes más significativos de Lacan es la reformulación del complejo de Edipo como un proceso estructurante de tres tiempos lógicos. En el primero, el niño se constituye en relación con una imagen especular idealizada; en el segundo, el ingreso del padre simbólico permite que la madre reconozca su falta, introduciendo al niño en la ley y en la castración simbólica; y en el tercero, el sujeto puede constituirse como deseante, ya no solo como objeto del deseo del Otro, sino con la posibilidad de subjetivar ese deseo. Esta secuencia permite pensar cómo se configura la posición del sujeto frente a la ley, el deseo, la falta y la posibilidad de simbolización. Tomando el ejemplo anterior, esta joven sufre al no poder ser lo que el padre desea (lo cual es estructuralmente imposible de satisfacer), al mismo tiempo que se ve seducida ante la posibilidad de ser aquella que complete a dicho padre. Es una situación doble, en tanto se juegan las identificaciones como la propia pulsión deseante.
En el ámbito clínico, estos conceptos no solo permiten comprender la organización estructural del paciente —sea neurótica, perversa o psicótica— sino que orientan el trabajo analítico en relación con la escucha, la interpretación y la transferencia. Por ejemplo, en estructuras donde la función del Nombre del Padre está debilitada o forcluida, es frecuente encontrar confusiones entre el yo y el Otro, identificaciones rígidas o discursos sin anclaje simbólico. En estos casos, el analista se enfrenta al reto de sostener un marco donde el lenguaje y la ley puedan instalarse como posibilidad psíquica.
La noción de “lalengua”, propuesta por Lacan para designar ese modo singular en que cada sujeto ha incorporado el lenguaje en su cuerpo y en su goce, resulta especialmente útil para pensar la particularidad de cada caso. No se trata solo de comprender el contenido manifiesto de los dichos del paciente, sino de captar la lógica inconsciente que los articula y las repeticiones que revelan una posición subjetiva sostenida en la historia y en el deseo de los otros significativos.
En suma, la integración de la teoría lacaniana en la formación doctoral en Centro Eleia ha resultado fundamental para enriquecer la práctica clínica, no solo por su rigurosidad conceptual, sino porque invita a interrogar de manera constante las coordenadas simbólicas que constituyen al sujeto y los modos en que estas inciden en su padecimiento psíquico. La clínica se vuelve, entonces, un espacio donde el analista, más allá de aplicar técnicas, se posiciona como alguien dispuesto a escuchar el deseo y a sostener la posibilidad de su despliegue en cada uno.
REFERENCIAS
Bleichmar, N., & Leiberman de Bleichmar, C. (1989). Lacan. Teoría del sujeto. Entre el otro y el gran Otro. En El psicoanálisis después de Freud (pp. 193–238). Paidós.
Chemama, R. (1996). Diccionario del psicoanálisis (pp. 136–137). Amorrortu Editores.
Fink, B. (2007). Introducción clínica al psicoanálisis lacaniano (pp. 120–125). Gedisa.
Lacan, J. (2001). La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. En Escritos 1 (pp. 473–509). Siglo XXI Editores.
Lacan, J. (2001). El estadio del espejo como formador de la función del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. En Escritos 1 (pp. 86–93). Siglo XXI Editores.
Lacan, J. (1999). Los tres tiempos del Edipo / La metáfora paterna. En Seminario 5: Las formaciones del inconsciente (pp. 185–202). Paidós.
Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (1996). Diccionario de psicoanálisis (pp. 381–384). Paidós. (Obra original publicada en 1967).
Ortiz, E. (2011). El lenguaje estructurante y el sujeto: Notas sobre la cura. En La mente en desarrollo: Reflexiones sobre clínica psicoanalítica. Paidós