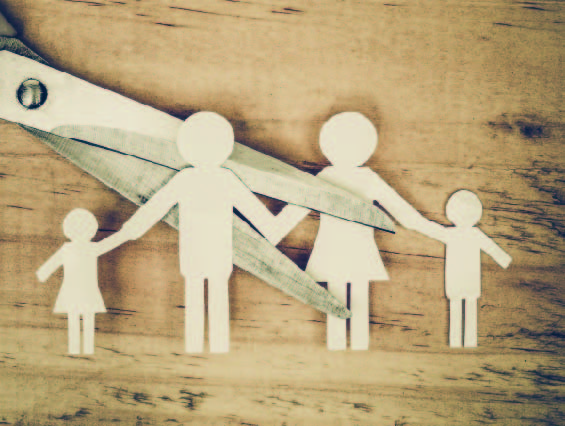El acting out adolescente

Por Kathia Cavazos
En el Diccionario de Psicoanálisis, Laplanche y Pontalis (1996) efectúan una descomposición terminológica del concepto acting out a partir de la ampliación del verbo en inglés to act out, el cual implica por definición: 1) la representación de algún rol o papel (to act), y 2) la exteriorización o una realización rápida hasta la conclusión de determinada acción (out). En ese sentido, y en una descripción orientada a lo clínico, podríamos pensar la manifestación de representaciones internas que se muestran fuera de uno mismo a través de acciones que surgen de forma impulsiva. Por medio de éste, el psicoanalista será capaz de observar la emergencia de lo reprimido.
Y bien, ¿qué de particular tienen estas manifestaciones en el periodo de la adolescencia? ¿Por qué resulta pertinente hacer una acotación de dichas respuestas en un momento cronológico como este?
Si buscáramos realizar una definición tan detallada sobre la adolescencia como la sugerida por los autores previamente citados, un artículo como este no sería suficiente, pues, sin lugar a duda, se trata de un lapso con características intrínsecas y extrínsecas que resultarán fundamentales (e incluso, algunas de ellas, constitutivas del psiquismo) y que, además, pueden comprenderse desde múltiples enfoques disciplinarios. Aunque este texto no pretende abordar todas y cada una de las líneas teóricas respecto al momento adolescente, habrá que realizar algunas puntualizaciones sobre aquello que, de común acuerdo, pensaríamos que es.
Se trata, entonces, de un periodo de transición entre la infancia y la adultez, que estará determinado por factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, en los que se pretende una transformación que tendrá como resultado la maduración del sujeto. De acuerdo con la Secretaría de Salud, citando a la OMS, el rango etario de dicho grupo transcurrirá entre los 10 y 19 años; sin embargo, hoy en día existen criterios que amplían un tanto esa perspectiva.
Desde lo psicoanalítico, el tránsito por la adolescencia estará bordeado, en buena medida, por una vivencia constantemente angustiosa y desequilibrante, en la que pareciera que el estado natural remitiría a estados de confusión y ambivalencia. Como siempre, cuando pensamos en términos de la subjetividad emocional, las posibilidades en las que se experimenten dichos estados serán muy particulares y podrán situarse en un gradiente en el que la intensidad y, por lo tanto, el desajuste a posteriori, adquirirá un tono que va de rebeldías esperadas (y deseables) a pasividades llamativas (y preocupantes) (Bower, 2011).
Es bien sabido que el tránsito por esta etapa conlleva montos importantes de dolor, pues las crisis experimentadas en la misma acercan al adolescente a experiencias constantes de duelo (por el cuerpo infantil, o la vinculación con los padres omnipotentes, por ejemplo) y cambio (por los nuevos caracteres sexuales adquiridos o la construcción de una identidad propia, por otro lado). Junto con la ansiedad y la confusión antes mencionadas, el camino recorrido en este periodo puede llegar a volverse intolerable para algunos jóvenes, quienes, en búsqueda de la constitución de un nuevo self, pueden encontrar particularmente desequilibrante la resolución de todas las experiencias confinadas a este momento.
Es en esta turbulencia afectiva, en la que el acting out puede aparecer como un recurso psíquico con el que el adolescente pudiera tratar de “comunicar” aquello que resulta irresoluble e intolerable en una mente impactada por niveles significativos de angustia, tristeza, enojo y confusión, en donde la cualidad reflexiva, de espera, y comprensión pareciera quedar plenamente relegada. Estas conductas pueden manifestarse de diversas formas: por ejemplo, en lo desafiante y transgresor de hacerse regañar por las figuras de autoridad en el salón de clases por no llevar tareas (profesores), o al llegar tarde a casa cuando se ha impuesto algún horario determinado (padres); hasta la comisión de algún delito que, aunque pudiera sustentarse en el aplastamiento de aquel a quien se considera poseedor de la ley, llevará de fondo un monto de autoagresión mucho más intenso que el anterior, dadas las consecuencias obtenidas en situaciones del tipo, las cuales pueden llegar a hacer eco para el resto de la vida.
Es en estos matices, cuyas configuraciones pueden estar dadas por bastantes contenidos (consumo de sustancias, incursión a la vida sexual, elección vocacional, entre otras), donde la psicopatología emergerá, y la observación analítica de la puesta en riesgo como elemento crucial en la recurrencia de esta formación de compromiso podría volverse un marco referencial que dé luz (transferencia mediante) para que, en el espacio terapéutico, el analista ubique al paciente con mayor o menor gravedad, y con ello pueda realizar las intervenciones que el joven demanda sin pedir, debido a la naturaleza del periodo caótico que lo atraviesa.
El trabajo con este tipo de pacientes implicará la introyección de la capacidad de pensamiento que parece quedar tambaleante debido al atropellamiento que realiza la impulsividad. La posibilidad de pensar(se) permitirá introducir objetos benévolos, de autocuidado, que faciliten la toma de decisiones. Vale decir que, aunque el método pareciera sencillo, conlleva una dificultad particular, pues en los casos más graves, el pensamiento ha quedado anulado, y la labor analítica buscará la restitución de funciones primarias que podrían haber estado sepultadas.
Referencias:
Bower, L. (2011). Adolescencia: angustia y acto. III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVIII Jornadas de Investigación, Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (1996). Diccionario de psicoanálisis (pp. 5–8). Paidós.
Secretaría de Salud. (2015). ¿Qué es la adolescencia? https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-adolescencia