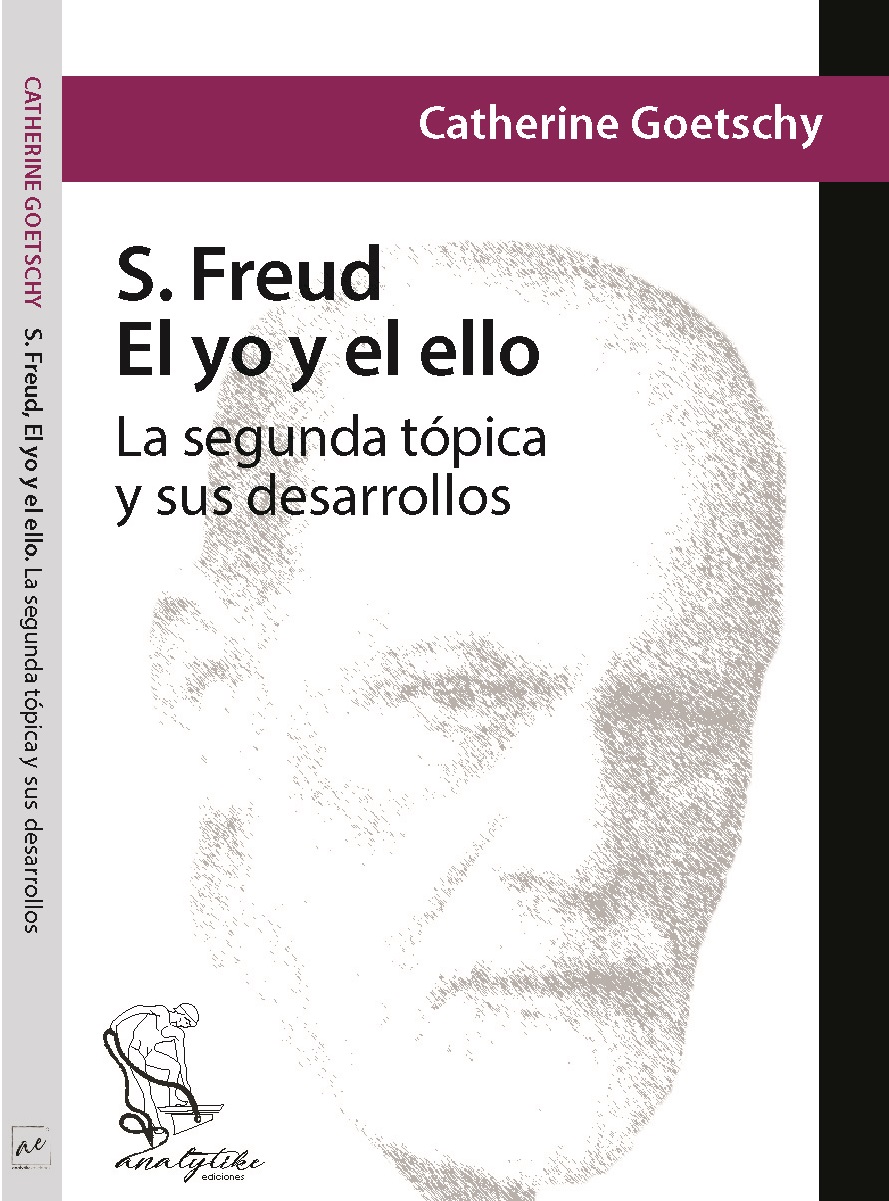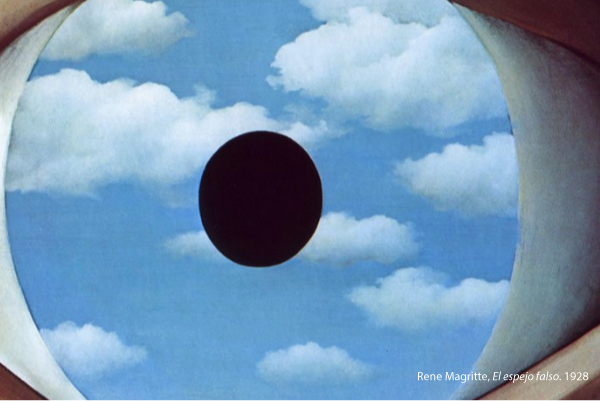Devorar al otro o respetar tu independencia

Por Andrea Amezcua Espinosa
Cuando nos enfrentamos a la alteridad, al otro en su más absoluta libertad, tenemos varios posibles caminos por andar. Por un lado, podríamos creer que el respeto a la independencia del otro nos condena a una sumisión frente al mismo; como si sus deseos se impusieran sobre los nuestros, sobre todo cuando son opuestos. Por otro lado, tenemos el caso inverso: suponer que nuestros deseos, fines u objetivos importan más que los del otro. ¿Habrá otro camino por recorrer? ¿Será posible una realidad donde podamos encontrarnos en paz con la independencia del otro?
Desde el punto de vista del psicoanálisis, enfrentarse a un otro que es diferente a nosotros es lo que da pie al juego del deseo, de la presencia y la ausencia, que es tan necesario para la mente: es su alimento. El aprovechar la oportunidad de respetar la independencia también nos garantiza a nosotros mismos cierta libertad respecto al objeto, pues al no estar atado a él, uno se fija más en los procesos internos que sí dependen de uno mismo.
Tomemos un caso paradigmático: el de los padres con los hijos. En la clínica, es común encontrarnos con una imposición inconsciente o consciente de los deseos de los padres en los niños. Desde que somos pequeños, recae en nosotros una fantasía de lo que nuestros progenitores esperan que seamos. Es sólo a través de un cuidado amoroso y reflexivo que nuestros padres nos dan, poco a poco, la independencia que se necesita para el sano desarrollo y la adquisición de mayor responsabilidad psíquica.
No obstante, en casos menos adecuados del desarrollo, puede suceder que unos padres muy angustiados no sean capaces de ceder ante el crecimiento de su hijo y busquen devorarle, metafóricamente, en un intento de evitar su independencia para mantener el vínculo lo más estrecho posible. Las consecuencias psíquicas pueden ser funestas, dando como resultado niños, adolescentes y adultos que no consiguen independizarse de la figura de los padres, además de ser incapaces de formar una identidad propia, con límites claros y deseos personales. Es como si la manera en que fueron tratados en la infancia hubiera sido una advertencia para no tolerar la diferencia ni la independencia ajena.
Otro ejemplo de esto en la clínica está en las parejas o vínculos amistosos, donde es común que existan momentos de concordancia y desencuentros. Pero lo que anima cualquiera de las dos posibilidades tiene que ver con la disposición y la fantasía de lo que ese otro representa para uno mismo. ¿Será que la pareja es libre de amarnos o preferimos controlar cada detalle para que no haya riesgos? ¿Qué sucede con los amigos cuando comienzan a distanciarse y no queremos dejarlos ir? En ambos casos, tenemos que respetar el deseo ajeno, tolerar el amor y el odio en los vínculos, y reconocer nuestra separación respecto al mundo de la otredad. No es la fantasía idónea de vivir pegado al otro lo que nos hace madurar, sino aceptar la diferencia implícita en la alteridad.
El respeto a la independencia del otro implica un grado de madurez psíquica: saber que está en su absoluto derecho de ser quien es, de estar o no con nosotros, de pensar o no bajo nuestros términos. A su vez, implica también que alguien, muy tempranamente, valoró la independencia que fuimos creando y dominando, sin verla como una amenaza o un proceso peligroso. Gracias a esa confianza en nuestro criterio y libertad, pudimos refinarla, sin necesidad de copiar a otro de manera burda. En otras palabras: ya que alguien respetó nuestra alteridad y dio voz a nuestros deseos, nosotros podremos hacerlo también por otros, en diferentes vínculos. La alteridad es angustiante, puesto que no depende de nosotros ni de nuestra voluntad, pero también es fuente de los mayores crecimientos y una de las mejores posibilidades de autoconocimiento que nos ofrece la vida.