La herida no dicha: trauma generacional y síntomas actuales
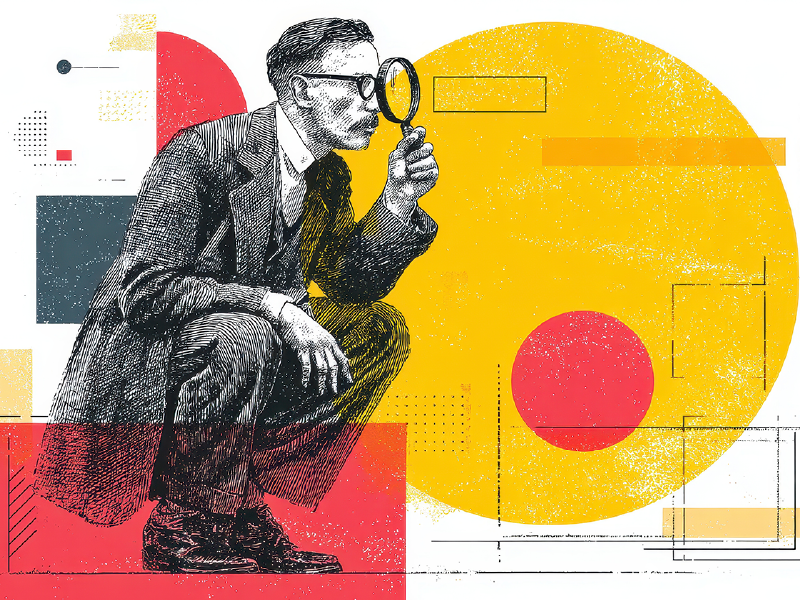
Por Nadezda Berjón M.
El trauma generacional es un concepto que surge a partir del trabajo con pacientes con antecedentes histórico-familiares de trauma grave, como experiencias derivadas de las guerras, migraciones forzadas, suicidios, entre otros.
La idea principal que se detecta es que las generaciones posteriores a quienes vivieron el trauma de modo directo presentan síntomas que reproducen las angustias, violencias o abusos de modo paradójico. Sin embargo, una vez que se logra articular lo no dicho, el sujeto mejora.
Uno de los elementos principales en la construcción de estas transmisiones entre generaciones es el silencio. Las familias no hablan de lo doloroso, lo omiten; esto impide que sea tramitado o elaborado emocionalmente. Esto queda presente de forma muda en la psique y la manera de relacionarse del doliente original, impactando inconscientemente a hijos y nietos.
Algunos autores lo plantean en forma de fantasmas que persiguen, asustan y desorganizan, pero que, al ser imperceptibles, no se detecta su acción: sólo se la sufre. Secretos familiares como abortos, violaciones o experiencias extremas no articuladas, son transmitidos de psique a psique, lo que causa síntomas con aparente carencia de explicación.
A continuación, plasmo algunos ejemplos de los exponentes del tema:
Yolanda Gampel, en Esos padres que viven a través de mí (2005), hace un recorrido por relatos dolorosos en torno a sobrevivientes del Holocausto judío, cuyos descendientes llegaron a su consulta. Presenta a Michal, una pequeña de siete años con trastornos de memoria y de aprendizaje, amnesias y ausencias repentinas. En una primera sesión de juego, la menor comenta de modo espontáneo: “No quiero ser un alambrado eléctrico del gueto de Varsovia. Los soldados ponen allí a los niños: si los niños tocan el alambrado, se electrocutan y mueren”. (p. 23). Era un secreto familiar que el padre sobrevivió a dicho gueto y, posteriormente, a un campo de exterminio. No obstante, él no había comentado este dato, no lo había nombrado. Aun así, las ausencias de Michal estaban vinculadas con la trágica historia de su padre. Al integrar este relato al tratamiento, los síntomas poco a poco tendieron a desvanecerse.
Más adelante (cinco años después), el padre, quien se mantuvo distante en todo el proceso (la madre era quien llevaba a Michal a las sesiones y recababa la información), buscó a la analista y pidió algunas sesiones en las que su hija también estuviera presente. La dinámica consistía en permitir que la hija le hiciera preguntas y que él respondiera. Sin embargo, notó que se enfrentaba con un muro difícil de franquear: tenía amnesias respecto a su infancia y la vivencia traumática. Así pues, el síntoma de Michal (trastornos de memoria, amnesias) era una compulsión de repetición de los huecos paternos, y ponía en evidencia un sufrimiento no hablado que ahora podía ser, si bien no recordado, sí evidenciado.
Por su parte, Haydeé Faimberg en Telescoping between generations (1988), planteó que ciertos eventos familiares pueden generar ansiedades mudas en algunos sujetos, aunque éstos no los hayan vivido de modo directo. Presentó a Mario, hombre de 30 años, con una mente en apariencia vacía, muerta. Manifestaba dificultades en el pensamiento, aislamiento, y nunca había tenido una relación amorosa. A pesar de trabajar y generar ingresos, sentía que éstos no podían ser firmes o fuertes, como si no confiara en poder generar más, por lo que tenía dudas sobre seguir el análisis. En la transferencia, el analista y el paciente estaban estancados en cuanto a proteger sus recursos y la posibilidad de sostener su análisis. En algún momento, Faimberg se percató de que Mario estaba ausente, se encontraba en otro lugar, atrapado (lo comprenderá más adelante) en la historia paterna, que lo invadía de modo intrusivo.
El padre había perdido a su familia en Polonia, también debido a la guerra. Sin embargo, era algo no tolerado ni hablado. El hijo, Mario, a través de su estado de muerte o ausencia interna, preservaba este tiempo detenido, necesidad del padre, en el cual no se reconocían dichas muertes. Es como si se hubiera identificado con un trauma ajeno, y sus síntomas, sobre todo a nivel transferencial, le dieran voz a lo no dicho.
Susan Klebanoff (2016) presenta la viñeta de una joven de 26 años, con problemas a nivel laboral y amoroso. Su madre falleció cuando ella era una púber, ante lo cual el padre instó a la familia a seguir con sus vidas sin llevar a cabo el proceso del duelo. La entonces niña congeló sus afectos y a sí misma como un modo de preservar a su madre muerta en un espacio psíquico estático. Al ser la hija sensible de la familia, la autora se da cuenta de que ella funcionó inconscientemente, como continente para el trauma paterno sin formular. El tratamiento ayudó a simbolizar el fantasma de su madre en una experiencia compartida.
En conclusión, me parece un tema pertinente, en tanto que hoy en día hay muchas familias que atraviesan traumas a partir de nuevas guerras, el narcotráfico y estructuras político-económicas que afectan sociedades.
Referencias:
Faimberg, H. (1988). The telescoping of generations. Contemporary Psychoanalysis. 24:1, 99-118.
Gampel, Y. (2005). Esos padres que viven a través de mí. Paidós.
Klebanoff, S. (2016). “I always wished I could stop time”: an adolescent girl, unresolved mourning, and the haunted third. Harris, A., Kalb, M. y Klebanoff, S. (eds.). Ghosts in the consultating room. Routledge.


