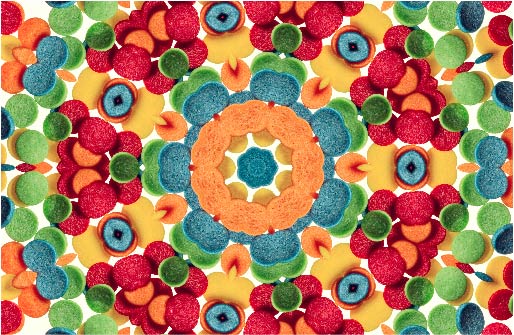La función parental en la adolescencia

Por Cristóbal Barud
La adolescencia es un periodo marcado por los cambios, turbulencias, duelos y transformaciones que no solo impactan al joven, sino también a su familia. Este periodo representa un momento de crisis y reestructuración, en el que la función parental necesita adaptarse para acompañar el tránsito adolescente.
Desde el nacimiento, el bebé requiere de una mente que sea capaz de contener y transformar su angustia. Esta función, que Bion llama reverie, permite a la mente de la madre recibir las proyecciones emocionales del recién nacido (ansiedades, angustias, estados no pensados) y transformarlas en algo digerible, simbólico. Esta capacidad no ocurre solo en la madre con su bebé, sino que se transforma y se prolonga de distintas formas a lo largo del desarrollo, especialmente en momentos de crisis.
Durante la adolescencia, esta necesidad continúa, aunque adopta una forma distinta: el adolescente proyecta, rechaza, provoca, se encierra, pero también busca una presencia psíquica capaz de alojar todo eso sin devolverlo igual de crudo. Una presencia que no responda con rechazo ante el rechazo, ni con angustia frente a la angustia. Una mente que piense, y que, con ese gesto silencioso, dé permiso para que el adolescente empiece a pensar por sí mismo.
Los padres se enfrentan a la vivencia de haber perdido al niño que conocían. A veces, lo que retorna no es solo el desconcierto del presente, sino también lo no resuelto del pasado: sus propias heridas adolescentes, sus batallas con la autoridad, sus fracasos o frustraciones, y también la confrontación con un cuerpo joven, sexuado, lleno de vida, que puede despertar celos, rivalidades o nostalgia. Frente a este impacto, hay quienes intentan ejercer el control con horarios, normas estrictas, exigencias, como si pudieran detener el crecimiento; por ejemplo, prohibiendo salidas, controlando el dinero que les dan o imponiendo reglas rígidas que limitan la autonomía. Otros, por el contrario, actúan de manera maníaca o permisiva, buscando competir con el adolescente y negando el paso del tiempo: se pintan el cabello, salen con parejas mucho más jóvenes o adoptan estilos de vida que intentan recuperar una juventud perdida.
Donald Meltzer y Martha Harris, en Familia y comunidad (1990), proponen la idea de la pareja conyugal como un funcionamiento mental que implica la capacidad de generar amor, de sostener la esperanza, de contener el dolor depresivo y de conservar la capacidad de pensar. No importa si se trata de los padres biológicos, de dos mujeres, de dos hombres o de figuras no parentales; lo central es que entre ellos exista un lazo emocional y una disposición compartida a ejercer esa función de sostén. La vida emocional de los demás miembros de la familia, sobre todo de los hijos, depende de que ese vínculo esté vivo, disponible y funcionando. Si pueden mantenerse juntos en esas funciones, aunque no siempre estén de acuerdo o no se entiendan del todo, habilitan en los hijos la posibilidad de crecer, de sentir, de pensar, de tolerar la frustración. Pero si esa función se fractura, si el vínculo se llena de proyecciones no digeridas, si lo que reina entre ellos es el odio o la desesperanza, los hijos quedan expuestos al desamparo psíquico.
La pareja también debe ser capaz de proteger: no solo cuidando, sino confrontando o poniendo límite a todo lo que confunda, invada o desorganice emocionalmente a los que dependen de ellos.
Así, lo central no es la forma que toma la familia, sino que exista un estado mental adulto como lo plantea Meltzer, una disposición psíquica que implica la capacidad de pensar antes de actuar, de no dejarse arrastrar por los impulsos y de reconocer las consecuencias emocionales de los propios actos. Esto también supone no entrar en guerra con los hijos, aunque duela. Sin embargo, ese estado adulto nunca es permanente ni garantizado.
Referencia:
Harris, M., y Meltzer, D. (1990). Familia y comunidad: modelo Harris – Meltzer (Vol. 5, Roland Harris Trust). Spatia.