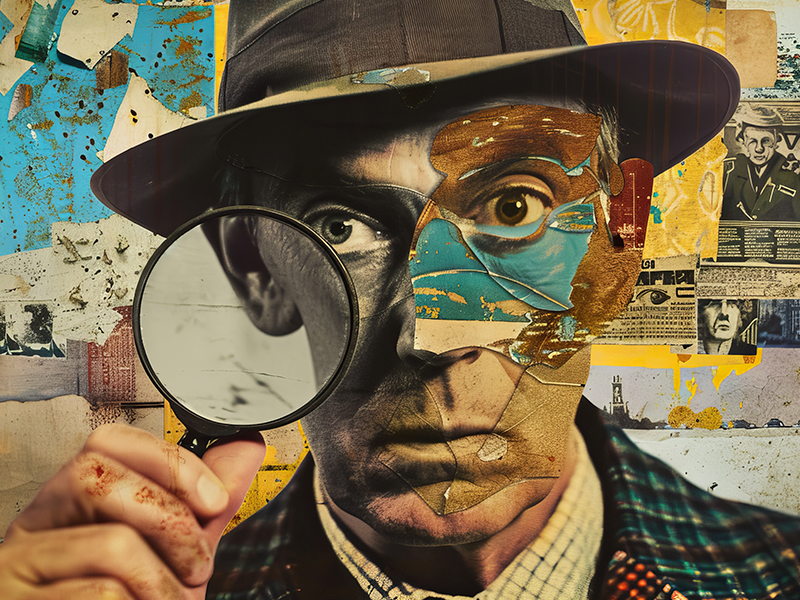El duelo del cuerpo infantil: la adolescencia como trabajo de pérdida

Por Kaori Ríos
La adolescencia es un momento vital caracterizado por una intensa transformación corporal, psíquica y relacional. Esta etapa de transición no sólo implica un pasaje entre la niñez y la adultez, sino una compleja reorganización de la identidad, sostenida por procesos inconscientes, defensas y elaboraciones simbólicas.
En el marco del psicoanálisis, uno de los conceptos más fecundos para comprender este tránsito es el de duelo del cuerpo infantil. A diferencia del duelo por personas u objetos externos, aquí se trata de una pérdida íntima, estructural y silenciosa: el cuerpo que el niño habitaba deja de ser el mismo, dando paso a un cuerpo puberal, sexuado, desconocido y muchas veces vivido como ajeno o incluso amenazante. Esta noción permite articular las vivencias de pérdida, las angustias y las tareas de elaboración que el adolescente enfrenta frente a la irrupción puberal.
La adolescencia puede concebirse como un auténtico trabajo de duelo, que no se limita a un evento puntual, sino que configura el entramado del desarrollo subjetivo en esta etapa. Desde el psicoanálisis, el cuerpo no es sólo una entidad biológica, sino una construcción psíquica: un cuerpo investido libidinalmente, un cuerpo representado, habitado y deseado. El cuerpo infantil, en este sentido, es el cuerpo que ha sido inscrito desde las primeras experiencias de placer, dolor, contacto y mirada.
Durante la infancia, el cuerpo es vivido en continuidad con los objetos primarios, principalmente la madre. Es un cuerpo que aún no porta la marca plena de la diferencia sexual. En esta etapa predominan representaciones relativamente estables del sí mismo corporal, asociadas al narcisismo infantil, a la omnipotencia y al ideal del yo. La infancia, entonces, es un momento donde el cuerpo infantil está intensamente sostenido por la mirada parental, que le otorga forma y sentido. La identidad se ancla en esta imagen corporal idealizada. Por tanto, la irrupción puberal constituye un quiebre de esa estabilidad conocida.
La pubertad inaugura un nuevo orden: el cuerpo se transforma velozmente, se sexualiza, se vuelve extraño para el yo, que debe enfrentar un cuerpo que no reconoce como propio. Estos cambios no sólo ocurren en el cuerpo, sino que también son profundamente psíquicos: el adolescente debe renunciar a la imagen corporal infantil para poder apropiarse del nuevo cuerpo sexuado. Esto implica una doble tarea: hacer el duelo al cuerpo que se ha perdido y elaborar representaciones del nuevo cuerpo que permitan su simbolización y apropiación subjetiva.
Meltzer y Harris (1976) explican que el cuerpo puberal introduce una excitación que desborda las capacidades simbólicas previas del yo. Esta sobrecarga excita ansiedades arcaicas (de castración, aniquilación, fragmentación) y obliga al aparato psíquico a reorganizarse. El duelo del cuerpo infantil, en este sentido, no es sólo nostálgico, sino vital: si no se pierde ese cuerpo, no puede habitarse uno nuevo.
Freud (1917/1981) definió el duelo como el proceso psíquico normal ante la pérdida de un objeto amado. Implica reconocer la pérdida del objeto, desinvestirlo libidinalmente y reinvestir otros objetos. En la adolescencia, sin embargo, el duelo no es por un objeto externo, sino por una parte del yo: el cuerpo, la identidad y las relaciones infantiles.
Nadie reconoce públicamente que el adolescente ha perdido algo importante. La cultura celebra el crecimiento, pero el adolescente debe renunciar, en silencio, a un cuerpo, a una infancia, a una dependencia. Esto vuelve el trabajo de duelo más solitario, a veces más complejo y propenso a complicaciones. En estos casos, intervenir con un trabajo analítico puede brindar la posibilidad de simbolizar aquello por lo que se transita.
Estos duelos no siempre son conscientes y, muchas veces, se expresan a través de síntomas, actuaciones, inhibiciones o pasajes al acto. Podemos encontrar adolescentes que expresan estas dificultades mediante autolesiones. En estas situaciones, el sufrimiento psíquico está velado por el dolor corporal (Gauthier, 2024).
El trabajo de duelo del cuerpo infantil puede entonces adoptar múltiples formas clínicas. Entre ellas, podrían destacarse: la dificultad para simbolizar el nuevo cuerpo, que puede dar lugar a dismorfias corporales, trastornos alimenticios o conductas autolesivas. En muchos casos, el rechazo al cuerpo puberal es un intento inconsciente de mantener el cuerpo infantil, o de borrar las marcas de la sexualidad.
Algunos adolescentes niegan o minimizan los cambios corporales, manteniéndose en una posición infantilizada, con inhibiciones sexuales, vestimenta aniñada o un lenguaje infantil. Se trata de un mecanismo defensivo frente al dolor de la pérdida. En otros casos, el cuerpo puberal es vivido como invasivo, extraño o persecutorio. La agresión hacia el cuerpo (por medio de tatuajes compulsivos, perforaciones excesivas, consumo de sustancias o cortes) puede ser una forma de expresión del dolor psíquico no simbolizado.
Superar el duelo del cuerpo infantil no significa olvidar o negar, sino elaborar una nueva relación con el cuerpo. Este proceso implica simbolizar los cambios, integrar las diferencias sexuales y aceptar las limitaciones de la realidad. Winnicott (1965) resalta la importancia del “ambiente suficientemente bueno” que permita al adolescente sostener su proceso de desintegración y reintegración psíquica sin caer en el acting out. El duelo puede así transformarse en motor de desarrollo, permitiendo una reorganización identitaria más compleja.
Por lo tanto, podemos decir que la adolescencia no puede pensarse sin considerar los duelos que la atraviesan. El más nuclear de ellos, el duelo del cuerpo infantil, no es un mero evento transitorio, sino un trabajo profundamente psíquico. Comprender este proceso desde el psicoanálisis permite atender la dimensión simbólica y afectiva de la adolescencia, evitando patologizar sus expresiones y reconociendo su potencia creativa.
Bibliografía
Freud, S. (1981). Duelo y melancolía. Obras completas (vol. 14). Amorrortu editores. (Obra original publicada en 1915-1917).
Meltzer, D. y Harris, M. (1976). Adolescentes. Amorrortu.
Winnicott, D. W. (1965). Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. Paidós.
Gauthier, M. (2024). Of skin and of self-mutilation in adolescence. R. M. S. Cassorla & S. Flechner (Eds.), The astonishing adolescent upheaval in psychoanalysis (pp. 38–53). Routledge, Taylor & Francis Group.