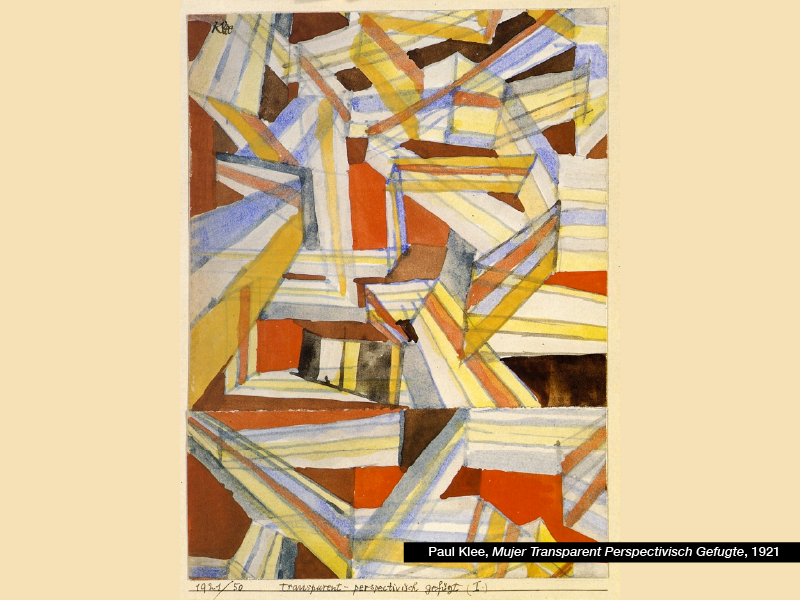El autor como creador y paciente: la escritura como terapia

Por Ittamar Hernández Sánchez
Escribir es una actividad maravillosa. Al hacerlo, uno deja pequeños rastros de sí mismo en el papel, algunas ideas que cruzaron por la mente y que se organizaron de un modo particular. Luego, existe la oportunidad de leer lo escrito; un pequeño viaje al pasado. Toda escritura tiene siempre algo de histórico, pues, por un lado, da cuenta del momento en que fue escrita y, por otro, contiene una variedad de elementos que provienen del pasado de quien escribe.
Escribir es también una actividad creativa. El texto, antes de ser escrito, no existía en ninguna parte; ha sido creado por el escritor. Como apuntó Foucault (2017) en una breve conferencia, la escritura implica “un esfuerzo de una destacable profundidad por pensar la condición en general de cualquier texto, la condición a la vez del espacio en el que se dispersa y del tiempo en el que se despliega” (p. 11).
En este sentido, no importa si se trata de un escritor de novelas, cuentos, filosofía o ciencia. De acuerdo con Ben-Ami Scharfstein (1984), algo motiva a los escritores, digamos, una cierta inquietud, “una oscura turbulencia, una atracción cuyo origen probablemente son incapaces de reconocer” (p. 90). Al escribir, el autor despeja poco a poco esta inquietud y construye una verdad que está invariablemente unida a su persona. El mundo de los escritores, “como ellos mismos, es oscuro e informe, y necesita, en consecuencia, ser investigado y configurado; y cuando se resuelve la dificultad externa o se da forma al material externo, el mundo interno se siente como más claramente conocido o dotado de una forma más clara” (Scharfstein, 1984, p. 90). No cabe duda de que, desde la perspectiva de Scharfstein, la escritura, como todo quehacer artístico, es terapéutica.
Desde la perspectiva psicoanalítica, ¿se sostiene que la escritura sea terapéutica? Para contestarlo, vale la pena, primero, considerar lo que ocurre en el proceso artístico. En 1915, Freud distinguió cuatro “destinos de pulsión”, es decir, cuatro caminos que puede tomar la energía psíquica. El último de ellos es la sublimación, entendida como la energía desexualizada que queda al servicio de la cultura. La sublimación sería el destino que transforma la pulsión en obra de arte, en texto. Gracias a este trabajo de la sublimación, el escritor logra dar forma al mundo externo e interno. Con todo, los artistas acuden a terapia y sufren de condiciones que les parecen tan complicadas como a cualquiera, pues, a decir de André Green (1993), “es importante recordar que la sublimación no basta para acallar las exigencias de la libido erótica” (p. 310).
Por otro lado, durante el proceso psicoanalítico, el paciente deviene autor. El psicoanálisis es una disciplina situada en la articulación entre Historia y Literatura (Ankersmit, 1996). Desde su origen, debido a su objeto de estudio, ha recurrido a las formas y métodos literarios en una incansable búsqueda de la historia y la verdad del sujeto. El paciente narra, fragmentariamente, ciertos aspectos de su vida a lo largo de las sesiones, pero también, y con incluso mayor importancia, sus fantasías. El analista escucha, permite el despliegue más o menos desordenado y oscuro, y pone a disposición del paciente una serie de herramientas para darles forma. Así, “el analizando ‘fija’ poco a poco, como el escritor, pero en nuestro caso sobre el analista y en el analista, los rasgos de su historia en un relato, ya sea porque redescubre esa historia, ya sea porque la inventa, dado que le ha faltado” (Roustang, 1989, pp. 252-253).
El trabajo analítico produce un texto, tanto en el sentido metafórico al que se refiere Roustang, como en otro más concreto: el historial clínico. Conforme avanza el análisis, el analista toma algunas notas y vierte los contenidos de la sesión en un documento útil para la supervisión y la reflexión posterior. La autoría de este historial es verdaderamente compartida. Se trata de un documento que da cuenta de la vida del paciente, pero también de la actividad creativa que éste realiza de la mano con el analista.
La escritura, entonces, es insuficiente por sí sola como terapia, pues carece de las herramientas de interpretación y construcción que aporta el psicoanálisis para la completa clarificación del mundo interno. El análisis, por su parte, convierte al analizando en creador y autor de una novela autobiográfica, histórica y ficcional. En ese devenir autor radica la posibilidad de la cura, entendida como un trabajo continuo que puede haber iniciado antes del análisis, pero que se prolonga en el pensamiento, la reconstrucción y la reinterpretación que adquiere un paciente. La escritura es terapéutica en la medida en que pueda continuar, que pueda otorgar un sentido susceptible de cambios constantes en la vida del sujeto. ¡Que la escritura siga! Que se extienda más allá del proceso, así como se extiende más allá del papel.
Referencias:
Ankersmit, F. (1996). La verdad en la literatura y en la historia. I. Olabarri & F. Capistegui (Eds.), La “nueva” historia cultural, la influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad. Editorial Complutense.
Foucault, M. (2017). Discurso y verdad. Conferencias sobre el coraje de decirlo todo. Grenoble, 1982 / Berkeley, 1983. Siglo XXI Editores.
Freud, S. (1915). Pulsión y destinos de pulsión. En Obras completas (Vol. XIV). Amorrortu.
Green, A. (1993). El trabajo de lo negativo. Amorrortu.
Roustang, F. (1989). A quien el psicoanálisis atrapa… ya no lo suelta. Siglo XXI Editores.
Scharfstein, B.-A. (1984). Los filósofos y sus vidas. Para una historia psicológica de la filosofía. Cátedra.